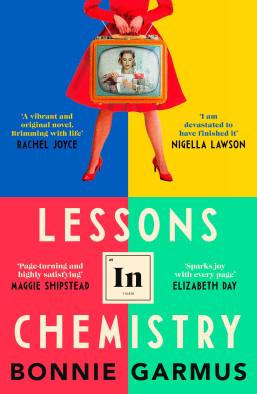Después de visitar la iglesia de Quintanarraya, seguimos conociendo el pueblo y algunas de sus curiosidades, como por ejemplo que la antigua casa consistorial, con su correspondiente cárcel, no estuvo en la plaza, sino en una pequeña calle, perpendicular a la calle Real. En la plaza mayor sí que estuvo el corral de villa.
La calle Real, antiguo camino real hasta finales del siglo XIX, unía las localidades de Coruña del Conde y Huerta de Rey. Es una calle amplia, con algún hito que recuerda su antigua función y construcciones de todo tipo. En ella podemos reconocer algún ejemplar de la arquitectura tradicional de la zona, con dos pisos en piedra, el segundo más bajo aparentemente, pero con un remate central, a dos aguas, y provisto de balcón.
Llegamos a los terrenos donde antes se situaban las eras, y ahora son campos destinados a practicar deportes. Las eras eran comunales, y a principios de junio se sorteaba el trozo que le iba a corresponder a cada vecino.
Quintanarraya fue uno de los primeros pueblos en donde se hizo la concentración parcelaria. Ello propició la compra de maquinaria agrícola y el abandono de la trilla tradicional, dejando de tener uso las eras. Este adelanto en las nuevas técnicas agrícolas y la abundancia de tractores hizo que a los quintanarrayenses se les apodara como americanos.
Se cultivaba trigo y cebada, y también algo de centeno con el que las mujeres fabricaban los conocidos vencejos, cuya flexibilidad permitía atar los haces. Con esta paja se hacían luminarias los días 15 y 16 de agosto, y además se aprovechaba también para chamuscar el cochino. Las mujeres aprovechaban también la recolección del hongo cornezuelo para vendérselo a los boticarios, que lo utilizaban en sus preparados por su contenido en alcaloides, para sacarse un dinero extra.
«El cura de Navaleno, cuando no tiene pan de trigo, come pan de centeno», recuerda un visitante al hablar de la mala calidad del pan de centeno frente al pan de trigo, pero también de la resignación, más allá del chascarrillo, cuando se carece de algo.
Por Quintanarraya, cruce de caminos, pasaba un ramal secundario que unía la cañada real Galiana y la Segoviana. Hoy otros caminos, con finalidades distintas, atraviesan esta localidad, como veremos más adelante.
Seguimos nuestro paseo por un camino paralelo a la acequia o canal. Cuenta con tres kilómetros de longitud y en buena parte está hormigonado. La concentración parcelaria y las aguas del canal permitieron la plantación de buenas extensiones de remolacha, cuyo producto se llevaba a la azucarera sita en Aranda. Hoy, abandonado este cultivo también, el campo cerca del canal, convertida la parte más cercana al pueblo en parque, presenta un aspecto relajante y ameno.
El canal alimentó también durante el siglo XX los rodeznos de cuatro molinos, dos particulares, uno perteneciente a la Iglesia y otro del concejo. Hoy todavía queda un testimonio, que podremos visitar, de esta actividad molinar tan importante tanto para la alimentación humana como para la del ganado.
Con el fondo del parque, hacemos una parada a la sombra para recordar que el británico Churton Fairman se había casado en 1949 con una exiliada española, Aurelia Pascual Pérez, originaria de Quintanarraya (ver nota 2 al final). Visitaron España, especialmente el pueblo de ella, y de esa experiencia nació el libro Another Spain (1952), donde describe la vida cotidiana de la posguerra en la España rural. Varias cosas llamaron la atención del británico, entre ellas el gran número de hijos que tenían las familias, y las malas condiciones de las mujeres a la hora de realizar las tareas domésticas, especialmente el lavado de la ropa.
Llegamos así al lavadero, que acaba de estrenar un mural conmemorativo del trabajo de esas mujeres, pintado por Susana Velasco. En una restauración anterior, el lavadero se cubrió y las «tablas» estaban elevadas, por lo que las mujeres no tenían necesidad de arrodillarse, lo cual suponía una cierta comodidad dentro de lo ingrato de la tarea. El agua del canal con salida natural alimenta también sus pilas.
Junto al parque infantil, el canal se ensancha para formar una pequeña «piscina», que sin duda hace las delicias de los más pequeños en las tardes del verano.
Seguimos su curso y llegamos a uno de los antiguos molinos, el que pertenecía a la Iglesia, todavía pueden apreciarse en él el cárcavo por el que pasaba el agua que movía el rodezno. En algunos casos estos molinos sirvieron también como batanes y proporcionaron la primera luz eléctrica a los pueblos vecinos. Ahora, que si de molinos hablamos, la siguiente parada será la del molino aún en funcionamiento.
Nos recibe Jose, el Moli, que se presenta como el último molinero del río Arandilla. El último molinero de toda una saga de molineros nos va explicando las características del cauce, al que califica como «la piscina particular de sus hijos», 75 metros aguas arriba pertenecen al molino. Por el canal baja un caudal de 400 metros por segundo, la fuerza necesaria para mover el rodezno, pero cuando regaban la remolacha bajaba menos; se cerraba entonces una pequeña compuerta, que permitía remansar más agua. Parte abajo de la presa, el depósito tiene una profundidad de tres metros.
Jose aprovecha para contarnos alguna anécdota de cuando el molino daba luz a los pueblos vecinos. En cada casa había una bombilla, y si se encendían más, el molinero lo notaba porque el molino perdía velocidad. Era la hora de encender y apagar varias veces la llave general, lo cual provocaba que más de una bombilla se fundiera, con lo que el molino recuperaba su fuerza, capaz de atender a lo contratado. Quizás pagaran justos por pecadores, pero...
En el interior del molino nos colocamos alrededor de la plataforma donde se encuentran las piedras, protegidas por su guardapolvos, la tolva y el cajón para recoger la harina una vez molido el grano. El Moli nos explica que las piedras venían de Francia, y que necesitaban ocho años para fraguar. En picar las piedras se tardaba día o día y medio, y para ello se utilizaban una serie de herramientas con distintos filos. Las piedras destinadas a moler el trigo para la harina de consumo humano llevaban unas estrías adicionales, llamadas filantes, que tenían por objeto hacer más fina la harina.
El mecanismo del molino solo se alimenta de agua, el rodezno va unido a un eje, que es el que mueve la piedra volandera, la de arriba. Jose muestra orgulloso una pequeña pieza en la que estuvo enganchado el eje y que funcionó durante muchos años; la hizo un herrero de Huerta con el mango de un almirez y latas de conserva. Las piedras, que tienen que estar completamente horizontales, se equilibran con unas pequeñas cuñas de madera de encina.
Jose dice haber molido de todo, hasta bellotas, pero estas tienen que estar muy secas. En los últimos tiempos de funcionamiento del molino se molía solo piensos para el ganado, pero en el año 2000 bajó mucho el precio de los cerdos, y entonces se cerraron muchas granjas, con lo que también se acabó la actividad molinar. Él se desplazaba a los pueblos de alrededor a buscar los sacos de grano, una vez a la semana o una vez al mes. En cada uno de los viajes molía unos 30 0 40 sacos. El perro guardián debajo del carro del molinero era un colaborador esencial para la seguridad de lo que se transportaba.
En un momento determinado, Jose acciona la palanca que pone en marcha el molino, porque todavía muele algo de grano para sus gallinas.
Otras curiosidades y objetos se guardan en aquel espacio, donde se siguen desgranando anécdotas y suscitando preguntas, entre ellas que el polvillo de la molienda es el mejor cosmético para la limpieza del cutis, algo que en su familia conocían bien, pues él desconoció lo que era el acné juvenil. Una de las visitantes no duda en probar la finura del polvillo.
Salimos del pueblo y enfilamos el camino de las bodegas y del cementerio. A lo lejos se ve una construcción con un gran mural que anuncia que estamos en el Camino del Cid. Llegamos a la explanada donde se abren las bodegas, que dadas las características del terreno son poco profundas. Nos encontramos en el límite del cultivo de la vid, y allí se situaban también los lagares, algunas de cuyas piedras podemos ver por allí. El cementerio se amplió también a costa de los lagares, y una de sus piedras es la base del crucero colocado en su centro.
Por el lugar en el que nos encontramos transcurren dos caminos, el Camino del Cid y el Camino de Santiago de la Lana, que entronca en Burgos con el Camino francés. En algunos tramos, entre ellos Quintanarraya, coinciden ambos caminos, con la particularidad de que los ruteros del Cid suelen ir en bicicleta y en dirección SE, y los peregrinos a Santiago en dirección NE y mayormente andando.
Por Quintanarraya pasa un pequeño río que nace y muere en el término, el Dor, un afluente del Arandilla, además de otros arroyos. Quintanarraya es, por tanto, una localidad en la que abunda el agua, aunque la concentración parcelaria anuló algunos de estos arroyos, que conferían a su terreno la fisonomía de un tablero de ajedrez.
Se acerca el final de la visita y ha sido todo un acierto haber incluido en ella la visita al albergue, sito en una ala de las antiguas escuelas. El albergue es pequeño, cinco camas creo contar, pero cuenta con todo lo necesario, incluido un rincón de estar, cocina, aseos y un pequeño vestíbulo donde sobre una mesa se encuentran los libros donde los peregrinos dejan sus mensajes. No me he podido resistir a hojearlo, aunque sea por unos segundos y a fotografiar uno de esos mensajes que me ha servido de inspiración para estas dos entradas..
Pedro, Madrid
La visita termina donde empezó, junto al majestuoso nogal de la plaza. Quintanarraya sabe cuidar sus árboles.
Agosto-septiembre 2024
Nota: Si tienes curiosidad por esta visita y estás lejos, quizá te sirva el vídeo de Canal Huerta.
Nota 2: Según la aportación de un familiar (ver los comentarios) Aurelia Pascual Pérez, no nació en Quintanarraya, sino en Bilbao. Sus padres, Dámaso Pascual Carazo y Felisa Pérez Yagüe emigraron de Quintanarraya a Bilbao y ella fue una niña exiliada en 1937 a Inglaterra donde se casó posteriormente con Churton Fairman, y con quien tuvo 4 hijos. Cuando éste viajo a conocer a su familia política en Berango (Bizkaia),(primera parte del libro) viajo junto a su mujer y suegra a conocer Quintanarraya. Era mi tía.































.jpg)